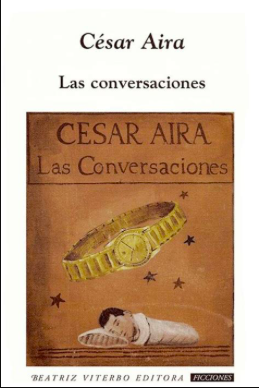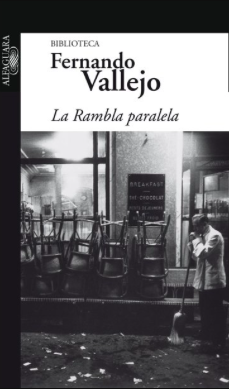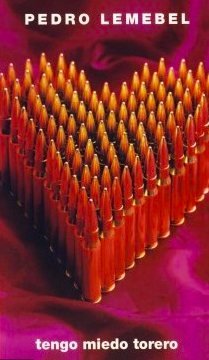Si bien Soldados de Salamina (2001), de Javier Cercas, evoca directamente la batalla entre persas y helenos que “salvó a occidente de las garras de oriente” en la antigüedad, en la novela esta evocación es más ironía que hermenéutica. El relato comienza con un narrador fácil de confundir con el mismo Cercas, un periodista de mediana edad que ha publicado varias novelas y que lleva el mismo nombre del autor. Éste entrevista a Rafael Sánchez Ferlosio. Mientras que la entrevista va por un sendero incierto y rocoso, pues Ferlosio, como menciona el narrador, cuando se le pregunta algo responde con otra cosa, la charla entre ambos fluye hacia otra parte. En un momento, Ferlosio le cuenta a Cercas sobre su padre, Rafael Sánchez Mazas, uno de los fundadores de la Falange y luego ministro en la dictadura franquista. Cuando el gobierno republicano estaba por ser consumido por la cruenta guerra civil en España, y el avance de los nacionalistas, comandados por Franco, ya anunciaba su triunfo inevitable, muchos presos importantes para los republicanos fueron mandados a fusilar. Entre estos presos estaba Sánchez Mazas. La particularidad del asunto no es sólo que Sánchez Mazas sobreviviera al fusilamiento colectivo, sino que su escape está lleno de enigmas y traiciones. Si bien, él se mantiene fiel siempre a la Falange, y luego al Franquismo, su escape de la muerte depende de, primero, un soldado republicano y luego de unos desertores republicanos y campesinos catalanes.
Con todo y que el texto enfatice en repetidas ocasiones que no se trata de una ficción, sino de un evento “real,” lo que está en juego en Soldados es la forma en que tanto “lo real,” como “lo ficticio” generan memoria. De hecho, el argumento del texto está dado desde las primeras páginas. El relato de Ferlosio sobre su padre es lo que se repite durante toda la novela. Más aún, la misma entrevista con Ferlosio da la pauta de la dinámica a seguir en todo el texto. Cuando el narrador recupera parte de la “entrevista” menciona:
“El problema es que si yo, tratando de salvar mi entrevista le preguntaba (digamos) por la diferencia entre personajes de carácter y personajes de destino, él se las arreglaba para contestarme con una disquisición sobre (digamos) las causas de la derrota de las naves persas en la batalla de Salamina, mientras que cuando yo trataba extirparle su opinión sobre (digamos) los fastos del quinto centenario de la conquista de América, él me respondía ilustrándome con gran acopio de gesticulación y detalles acerca de (digamos) el uso correcto de la garlopa” (19)
No sólo se trata de la imposibilidad de “extirparle” a Ferlosio algo de información, sino que cada respuesta de Ferlosio va, aparentemente, hacia un campo semántico y temático disperso. Como si no hubiera nada en común entre los héroes de carácter y destino, y los quinientos años de la conquista, con la batalla de Salamina y el buen uso de la garlopa, la narración pasa por alto estas respuestas. No obstante, lo que hay aquí es el borboteo de una embriaguez argumentativa que ya obedece una lógica de readymade: las respuestas de Ferlosio son imágenes analogables, objetos que se encuentran (“no fue hasta la última cerveza de aquella tarde cuando Ferlosio contó la historia del fusilamiento de su padre, la historia que me ha tenido en vilo durante los dos últimos años” [19]). Así, los héroes de carácter y de destino tienen todo que ver con las causas de la derrota persa, y los quinientos años de la conquista también tienen todo que ver con el uso apropiado de la garlopa. A la larga, también, estas respuestas son las mismas que explicarán la misteriosa manera en que Sánchez Mazas sobrevivió a la guerra civil.
La distinción entre héroes de carácter y de destino es elaborada por Sánchez Ferlosio en varios ensayos. De forma muy escueta, la diferencia entre héroe de destino y héroe de carácter está en que el segundo es un manojo de repeticiones y el primero un nudo que siempre se resuelve. En otras palabras, el héroe de carácter tiene experiencias que siempre se repiten, es el héroe del hábito y del estoicismo. El héroe de destino, por otra parte, es el que actúa no por su experiencia, sino por otra fuerza, eso que el narrador de Soldados describe en la mirada del soldado que traiciona sus órdenes y deja ir con vida a Sánchez Mazas. El héroe del destino actúa por “una insondable alegría, algo que linda con la crueldad y se resiste a la razón pero tampoco es instinto, algo que vive en ella con la misma ciega obstinación con que la sangre persiste en sus conductos y la tierra en su órbita inamovible y todos los seres en su condición de seres” (104). Ese flujo, que puede ser entendido como el conatus spinozista, es aquello que antecede y precede a la acción, pero sólo puede ser expresable en eso mismo: acciones.
Con esto en mente, Soldados de Salamina es una novela sobre la posibilidad de pensar que la guerra civil española fue más que sólo una lucha entre carácter y destino. Es decir, Sánchez Mazas es el héroe del carácter, al que siempre se le regresa su experiencia primordial (que puede ser la ceguera), pero que por más que se empeñe por hacer destino (fundar la Falange) nunca lo logrará. Y de esta manera, su presunto salvador, un soldado republicano que termina peleando por Francia en la Segunda Guerra Mundial llamado Miralles, es el soldado de destino. Miralles, como Ferlosio en la entrevista, siempre hace lo opuesto de lo que se le pide en el momento indicado. Ser personaje de destino, pues, es saberse ínfimo, reconocerse como un personaje, no más, pues como le dice Miralles a Cercas, el narrador, “Los héroes de verdad nacen en la guerra y mueren en la guerra. No hay héroes vivos, joven. Todos están muertos” (199). El asunto, pues, no es que el personaje de carácter y el personaje de destino se contrapongan, ni que alguno de los dos deba de volverse héroe. Lo que está en juego en Soldados es menos entender la historia como una dialéctica, y más como un posible buen uso de la garlopa (el instrumento que genera planicies entre dos junturas de madera), algo que, efectivamente, traiciona a la historia. Así, Soldados de Salamina triunfa como literatura y fracasa como historia (muchos datos son falsos en la novela). Este triunfo consiste en la transformación del evento repetido, y por tanto repetible, (la salvación de Sánchez Mazas) en un avance, en una larga acumulación. Esto es evidente en el último párrafo de la novela: una serie entrópica que va sólo hacia adelante, al afuera de las páginas, al lugar en el que, como la mirada del soldado anónimo que salva a Sánchez Mazas, el flujo encuentra y conecta a personajes de carácter y destino por igual, el acto de lectura.