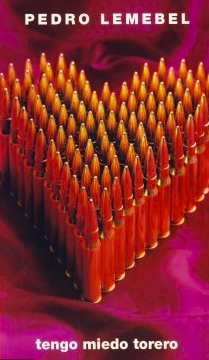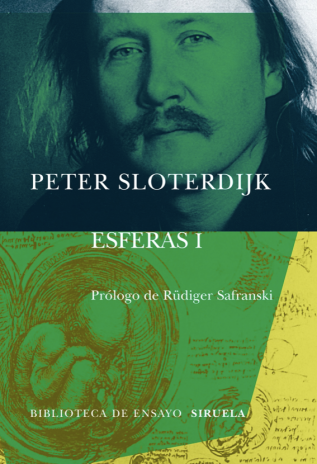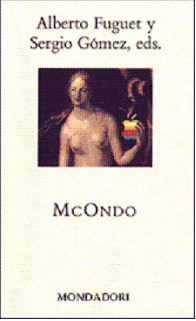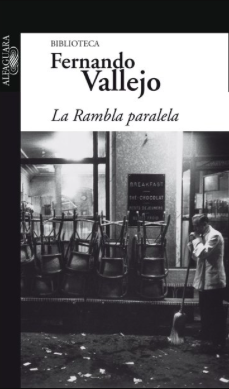
Un misántropo es alguien que vivió demasiado, que no tiene ningún mal físico o mental o, como se dice en La rambla paralela (2002) de Fernando Vallejo, el mal del misántropo es que “ya nada le podía pasar. Era un gramático muerto a quien la muerte sólo le podía volver como un pleonasmo idiota. (pos. 205.4/ 230). Un misántropo es un muerto en vida. Un cuerpo que siente el presente, pero no puede expresar sino aquello que dejó de sentir en el pasado. Esto se puede decir sobre “el viejo”, un escritor antioqueño que se encuentra en Barcelona con motivo de una feria internacional del libro y personaje principal de La rambla paralela. El argumento de la historia de Vallejo es enredoso. No sólo se cuenta sobre la misantropía del viejo hacia la feria del libro y su mercado, otros escritores, la iglesia, España, Barcelona, las aerolíneas, la guerrilla en Colombia y el gobierno de ese país, el gobierno de México, las razas, los autos, las multitudes, el clima y el insomnio, sino que durante toda la novela se cuentan, de forma interrumpida, un recuerdo y un sueño. El primero consiste en un encuentro sexual entre el narrador y un joven chulo en Barcelona, hace ya años, en la rambla paralela (el paralelo). El sueño es en una llamada que hace el narrador a la vieja finca donde vivía su abuela, uno de sus tantos parientes muertos.
La vida del viejo en la feria de libro y en Barcelona pasa lentamente. En realidad son sólo algunos días los que cubre el relato. La narración sigue el ritmo del flujo de transeúntes de la rambla, el icónico lugar de Barcelona en donde se lleva acabo la feria del libro en el relato. Las calles tienen sucesión, pero en realidad el movimiento en ellas es siempre simultáneo, algo siempre pasa. La narración de La rambla paralela es, entonces, un ejercicio de memoria. Un ejercicio que se ve constantemente interrumpido, que no sucede, o en el que pasan tantas cosas como gente por la explanada barcelonesa. Así, aunque el narrador esté de regreso a uno de los lugares que más felicidad le dio (Barcelona y la rambla), su narración no puede regresar completamente al momento vivido. Es decir, el pasado está ahí, vivido, pero no narrable, o narrado de un modo enrevesado, de difícil acceso.
Entre largas noches de farra y el hartazgo de su vida, el viejo en una ocasión “se puso a recordar con los ojos abiertos, viendo sin ver, en el aire: a la abuela, a la vieja de la pensión y al muchacho prostituto. (63.5 / 230). En este sentido, como, el viejo dirá después, “su memoria sería sucesiva pero él era simultáneo, con una simultaneidad rabiosa que abarcaba el pasado, el presente y el futuro como dicen que es la de Dios […]” (pos. 218.6/ 230). Por más que el viejo se empeñe en recordar, y por más que sus recuerdos queden en un pasado distante, su sensibilidad simultánea los trae de nuevo al presente. No es sólo que la melancolía entorpezca la forma en que la novela es contada, sino que la propia construcción de la melancolía se presenta dificultosa. Esto es, que la memoria no está en realidad en disputa, pues los recuerdos quedan marcados en la subjetividad, pero lo que está en disputa es la forma en que se obtiene acceso a la memoria. En este sentido, el presente del narrador aparece como el lugar en disputa para poder contar de forma adecuada el pasado. El problema, claro está, es que si el presente es un espacio reglado por aceleraciones inestables, movimientos bruscos y simultaneidad de afectos, entonces el pasado se vuelve sólo un elemento más que deambula en el presente, y no un momento de partida. En el relato del viejo hay melancolía por el presente, no por el pasado, de ahí su misantropía.
Si el misántropo vive como muerto, es porque sabe que su pasado está siempre próximo pero inalcanzable por la simultaneidad con que la vida pasa. “A él desde hacía mucho no le fallaba la memoria: le fallaba la mnemotecnia” (188.4 / 230), se dice sobre el viejo. El pasado es para los vivos, pues ellos sí reconocen la progresión del tiempo, para los muertos sólo existe un tiempo, un presente simultáneo. La complicada historia reciente de Colombia puede ser leída desde la sensibilidad misantrópica ilustrada por Vallejo. Es decir que los hechos atroces, iniciados por el bogotazo en los años cincuenta, se prolongaron como un presente inacabable (al menos hasta 2016 el conflicto armado en Colombia terminó oficialmente). Vivir en tiempos neoliberales es vivir sin vivir, ver sin ver y oír sin oír, como dice el viejo en repetidas ocasiones. Si la mnemotécnica es el lugar en disputa, entonces, habría que aprender nuevas formas de recordar, para cambiar el presente y cambiar las formas en que se accede al pasado.
El final de la novela ofrece, de cierta forma, un atisbo de solución a los problemas sobre la mnemotecnia. El final regresa a la llamada telefónica que el narrador hace a la destruida finca de su abuela (el sueño que se cuenta al inicio de la novela). El narrador intenta mantener la línea abierta, continuar con la llamada para, tal vez, encontrar a su abuela. “Sólo tenía esa oportunidad para recuperar a la abuela. Era la última. Si se cortaba la comunicación, se iban a perder los dos, para siempre, en el vacío. / Y ¡clic! Se cortó. En la angustiosa irrealidad del sueño la arritmia tomó entonces el control del corazón. (pos. 228.1 / 230). La línea cortada, por fin devela que la abuela está perdida, muerta, irrecuperable. Si la arritmia es un compás desafortunado del corazón, sólo sería cuestión de encontrar un armonioso ritmo para volver las cosas a su orden. ¿Pero ese corazón tendría remedio? Por otra parte, si dentro de la mnemotecnia, el recuerdo y la memoria ya aparecen tal cual fueron, catastróficos pero no mistificados, entonces en la línea cortada de la llamada con la abuela no se pierden los dos sino sólo la muerta. El corazón arrítmico es también un regreso a la vida, un regreso tal vez breve. Quizás el viejo reviva y pueda volver a ver y a oír, fuera de ritmo, sí, pero en paralelo a la vida muerta del presente y no ajeno a la muerte del pasado y al umbral del futuro en el que vida y muerte se confunden.